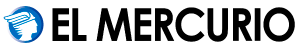Tras un año y medio de gestión, el gobierno de Daniel Noboa deja un país marcado por la incertidumbre. Aunque su liderazgo joven y enérgico ha captado el imaginario de una ciudadanía cansada de la violencia, su estilo político ha privilegiado la imagen sobre la deliberación, el anuncio sobre la reforma estructural. Lo que parece eficiencia puede ser, en realidad, una erosión de los mecanismos democráticos.
La narrativa dominante de su gobierno ha sido la del “conflicto armado interno”, que ha justificado medidas extraordinarias en nombre de la seguridad. Este relato de guerra ha desplazado el debate democrático: se impone el orden por sobre el diálogo, y se convierte en sospechosa toda crítica. Así, se normaliza una cultura política que acepta la excepción como regla, debilitando la institucionalidad y reduciendo la ciudadanía a espectadores.
La reconfiguración del poder que vive Ecuador no se limita al mapa electoral: también transforma la forma en que entendemos la democracia. Si gobernar se vuelve sinónimo de imponer, y el control sustituye al consenso, corremos el riesgo de dejar atrás los principios que sustentan nuestra convivencia política. El legado de Noboa, aún en construcción, dependerá de su capacidad de fortalecer las instituciones, no de evadirlas.
Este es un tiempo que exige civismo crítico. Más que reclamar resultados inmediatos, la ciudadanía debe comprometerse con la defensa de las reglas del juego democrático. La eficacia sin legitimidad es solo poder, y el miedo nunca debe ser excusa para renunciar a nuestros derechos. La democracia no puede construirse con relatos de guerra: necesita relatos de país.