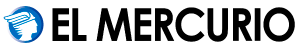A quien lo ejerce, el poder puede llegar a marearlo, a ofuscarlo, a endiosarlo, a volverlo prepotente, cuando no a corromperlo.
El poder lo da el pueblo en las urnas. El ungido, así haya alcanzado una mínima votación, pero suficiente para ganar tal o cual cargo, lo representa, se vuelve en uno de sus referentes.
Bien decía el entonces presidente de la república Oswaldo Hurtado, que el poder, si no se lo toma con humildad, puede llevar hasta a cambiar la forma de caminar a quien le ha sido otorgado democráticamente.
Cada individuo tiene su propio temperamento. Su educación integral, comenzando por la dada desde la familia, le moldea; igual las experiencias de la vida, las relaciones interpersonales, incluso el ejercicio de la política.
En ese marco, quien ejerce el poder ha de considerarse un ciudadano más, si bien con una alta responsabilidad; a no sentirse ni más ni menos con los demás, con mayor razón con sus opositores; a comprender que es un personaje público, por lo tanto, sujeto a ser fiscalizado, a ser criticado por sus decisiones y omisiones, y, en el peor de los casos, a ser hasta odiado.
La templanza, saber controlarse a sí mismo, la capacidad para, si es del caso, ceder; la inteligencia para dejarse ayudar y asesorar, para entender que no siempre tendrá la vedad ni es infalible, abonarán para un correcto y patriótico ejercicio del poder.
Lamentablemente, en estos días se ha visto cómo autoridades elegidas por el pueblo se “salen de casillas”, se muestra, aún en público, como “peleones de barrio”, confrontan en alto tono de voz, demuestran cuan intolerantes son, prevalidas del poder, logrado, muchas veces, gracias a un golpe de suerte.
No respetan y se dejan perder el respeto, no hacen honor a la función. No quedan mal o en ridículo únicamente ellas, sino hacen quedar mal a las ciudades a las cuales representan.
El talante de un buen político se deja ver aun por los pequeños detalles.